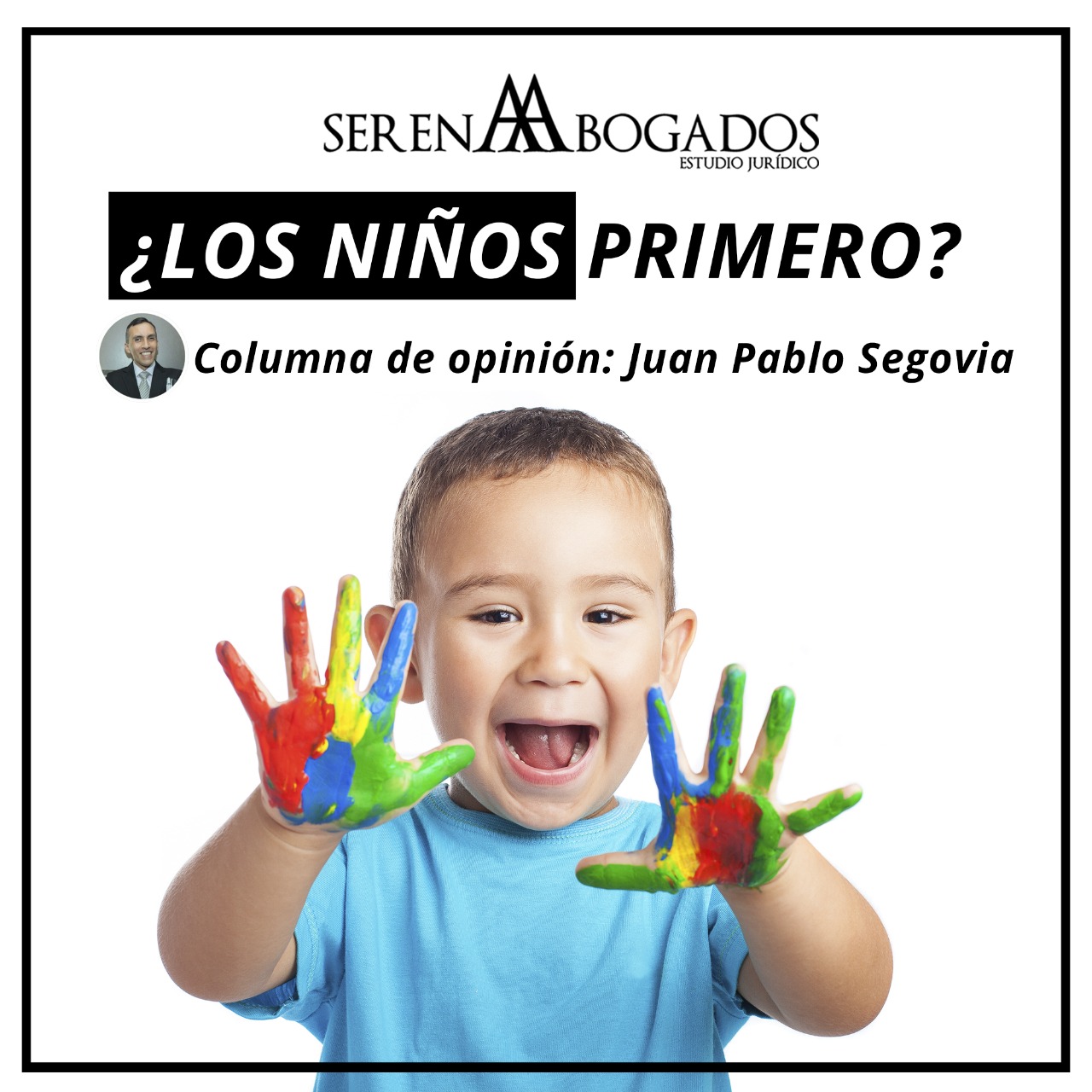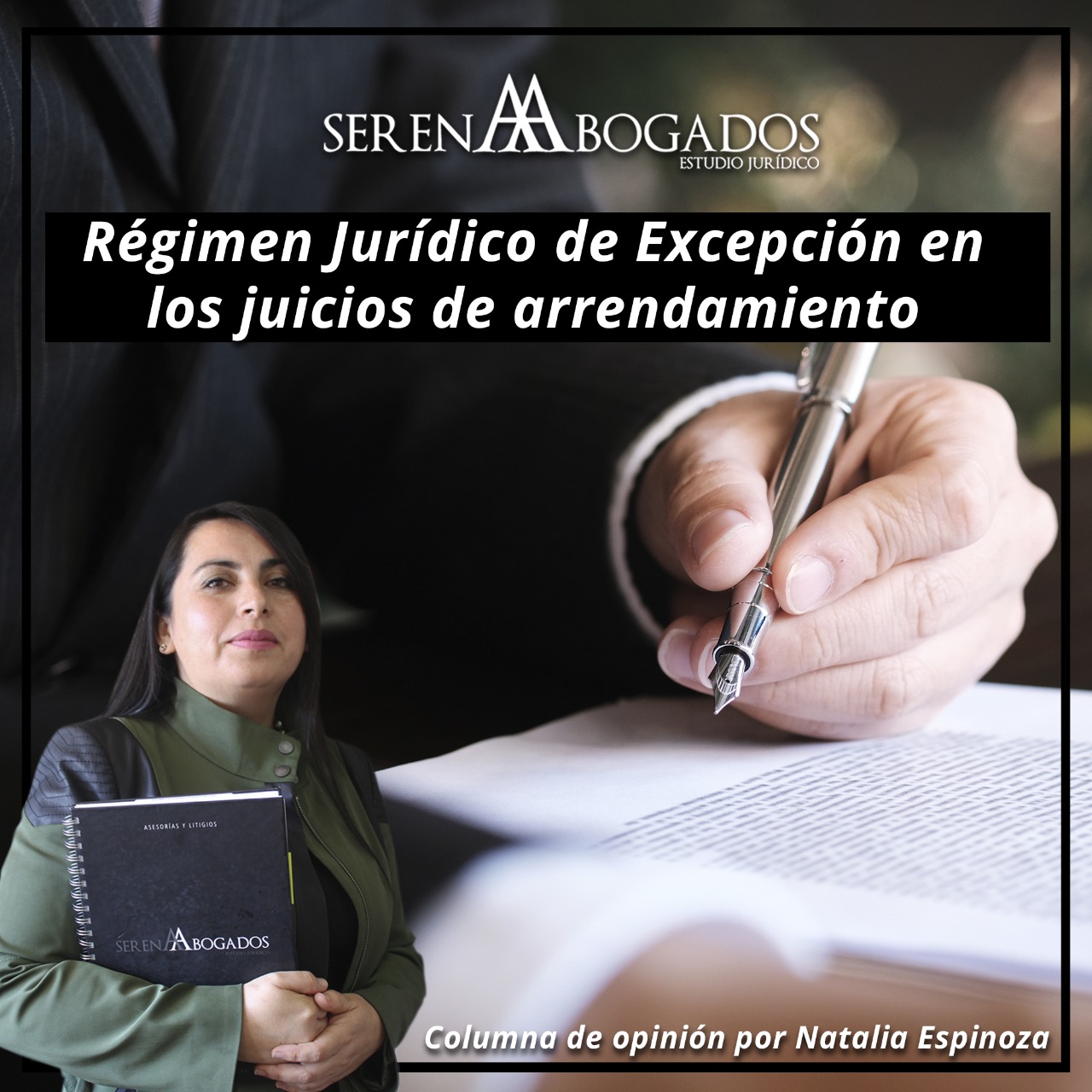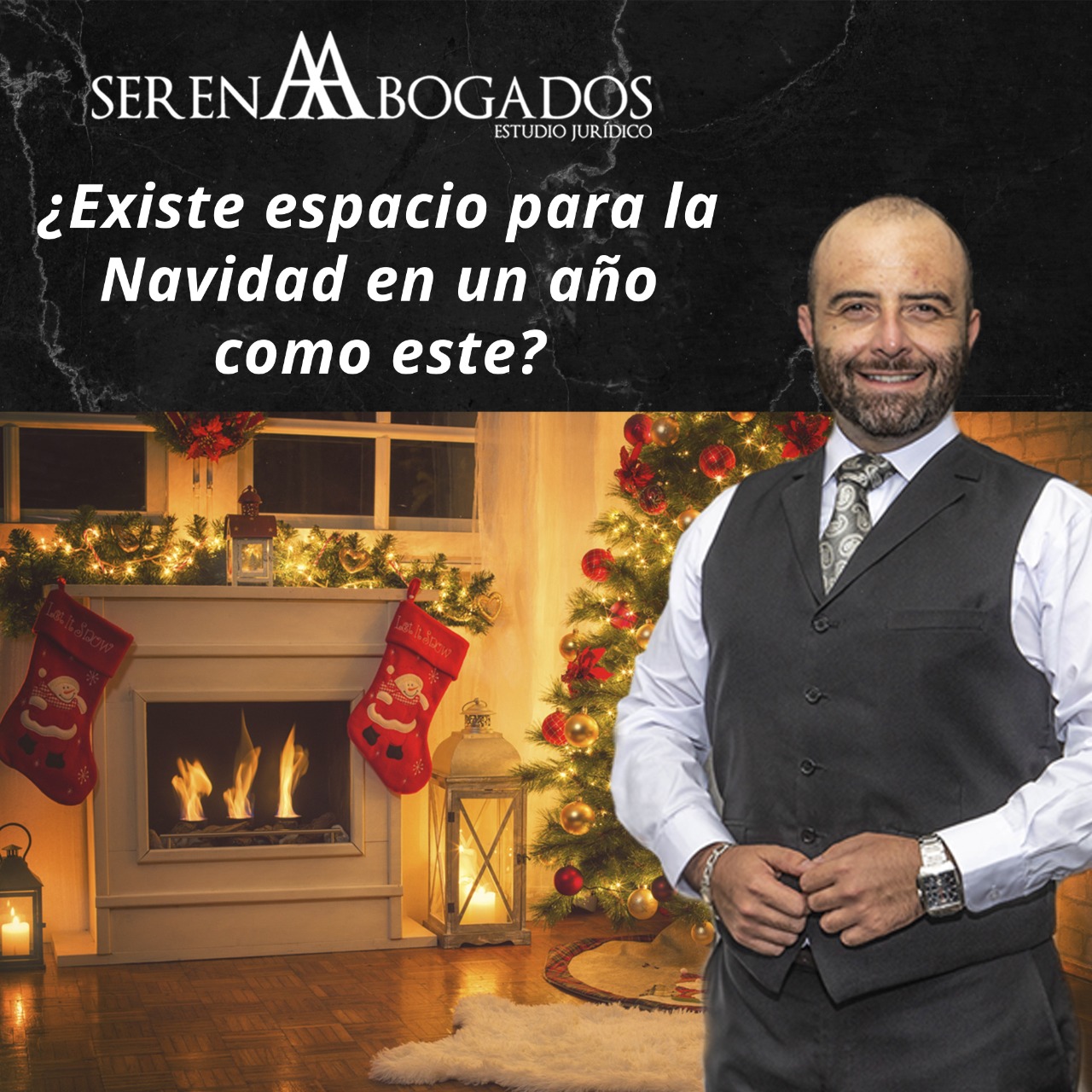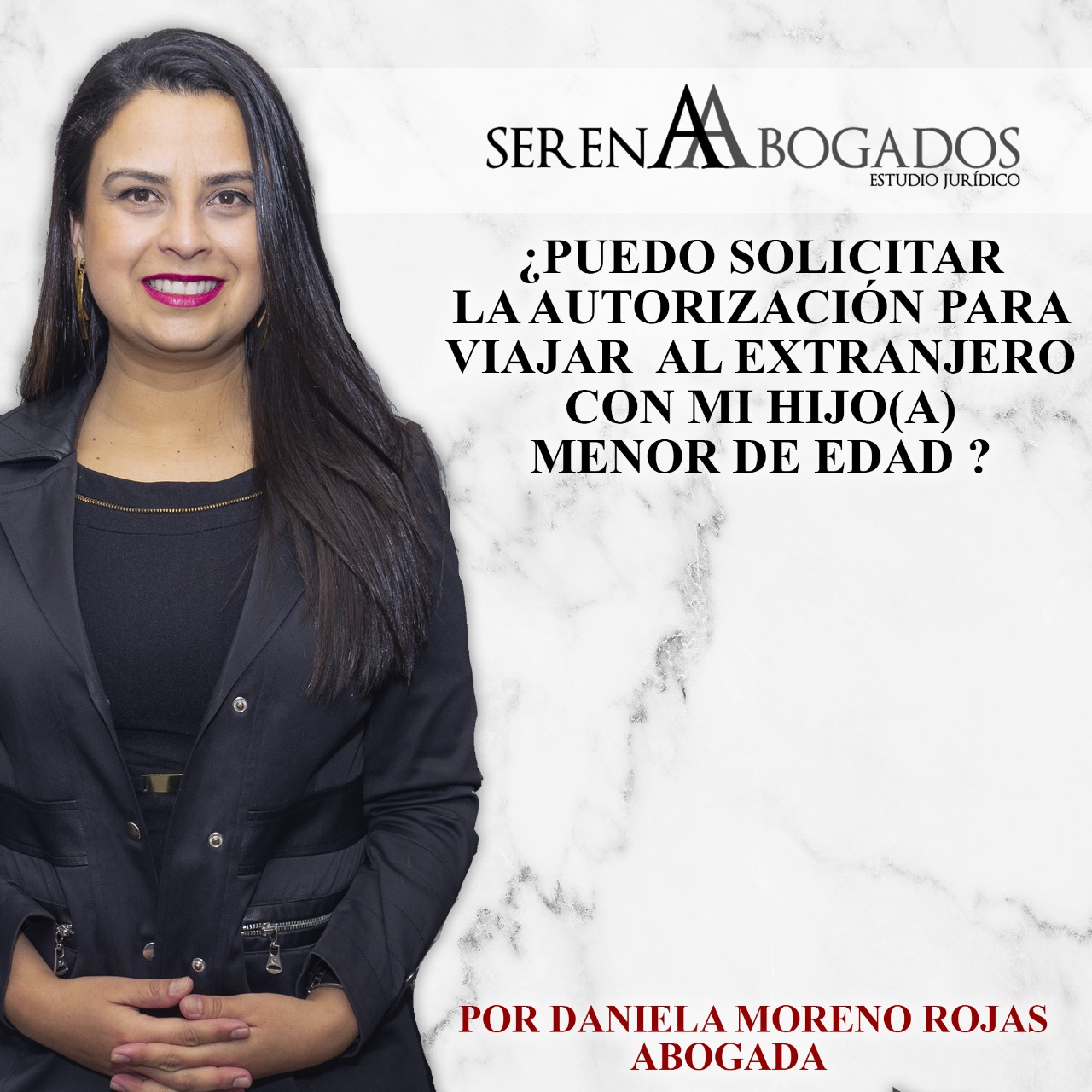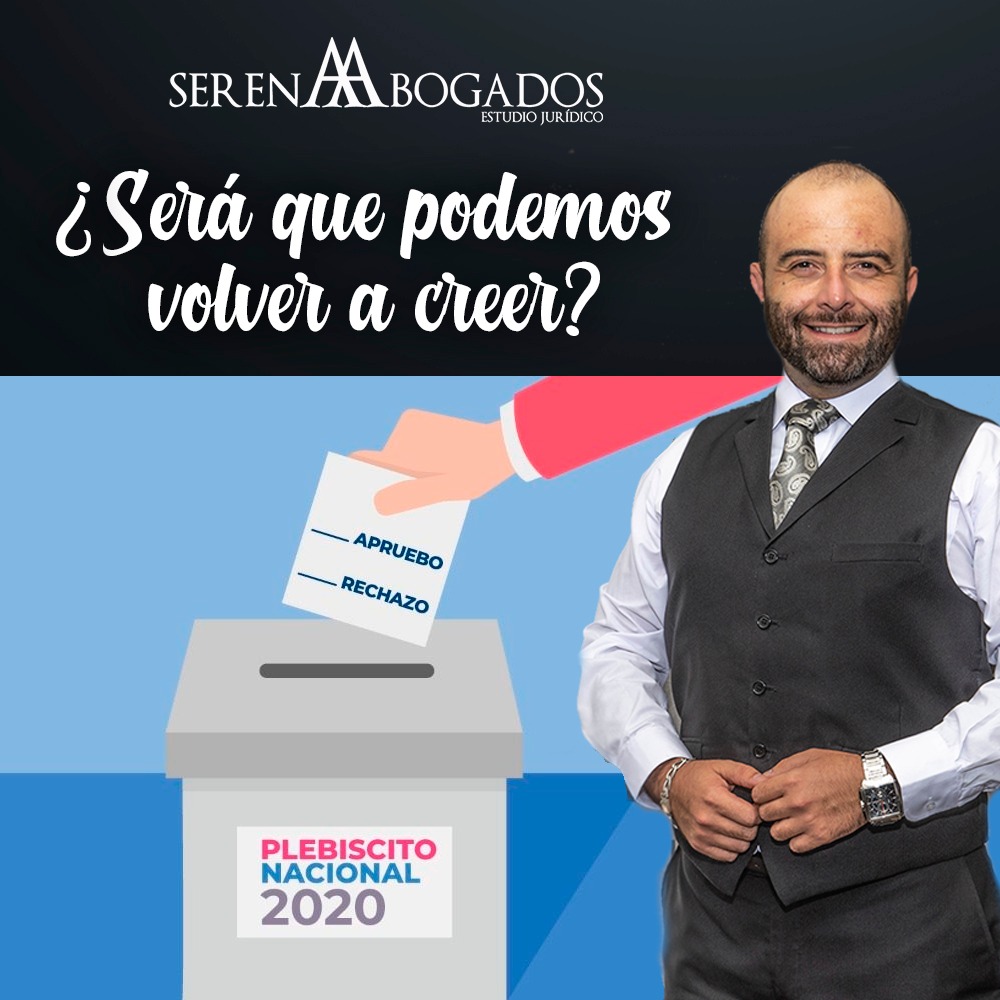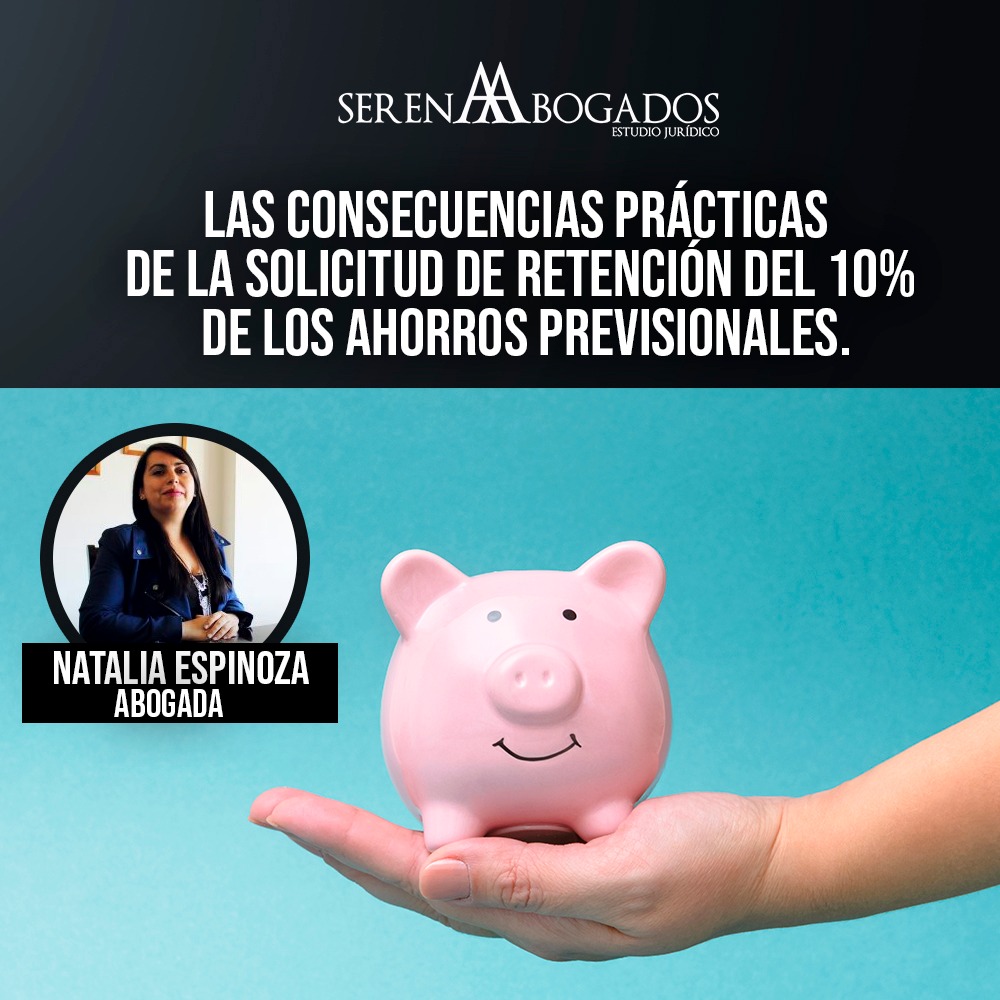Columna de Opinión:
por Mg. Claudio Moreno Rojas
Abogado
Magíster en Pedagogía en Educación Superior → Universidad Tecnológica de Chile en conjunto con la California State University
Magíster en Derecho → Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Estudiante Doctorado → Universidad de Buenos Aires.
El Enfoque de Género es una expresión muy utilizada por los operadores jurídicos que, desde sus diversas posiciones en un proceso judicial, como el de familia, sustentan sus pretensiones como alegaciones o informes desde esta perspectiva. Sin embargo, como ocurre habitualmente con algunas expresiones e instituciones, el uso frecuente puede llevarnos a perder la noción de su contenido material, especialmente cuando se invoca de manera mecánica producto de numerosos informes o alegaciones.
La Ley 21.675, publicada en 2024 y titulada “Estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género“, es, al final del día, una ley que forma parte de la matriz de fuentes de nuestro Derecho. Creo que, para lograr un acercamiento adecuado, siempre es necesario dar un vistazo a la fuente de todas las fuentes normativas: nuestra Constitución Política. A mi modo de ver, la Perspectiva de Género no es otra cosa que el reflejo y la irradiación del valor “igualdad” presente en el artículo 1 inciso 1 de nuestra Carta Fundamental, y del derecho constitucional de “igualdad ante la ley” consagrado en el artículo 19 n°2 de la Carta.
Dicho esto, es importante entender que la igualdad ante la ley es un derecho que toda persona tiene independientemente de su género. Sin embargo, debemos entender esta igualdad como una equiparación de situaciones históricas de desigualdad en contra de las mujeres en tantos ámbitos que no es necesario mencionar en estos párrafos, no por restarles importancia, sino porque han sido tantas que merecerían una columna exclusiva y mucho más para tratar el tema.

Mencionada su fuente constitucional, la Ley 21.675 pretende abordar de manera frontal diversos principios (mandatos de optimización u obligaciones) tanto para las agencias del Estado como para cualquier persona, institución o grupo que deba interpretar esta norma, desde el contenido esencial de los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales, mediante una interpretación sistemática e integradora al plexo nacional (cosa bastante novedosa, útil e interesante). Esta mención (art. 4) de la ley es interesante, ya que detalla los tratados que deben considerarse y resalta la importancia del Derecho Internacional, abordando el asunto como una cuestión de Derechos Humanos.
Otro aspecto a considerar es la definición de violencia de género, de la cual haremos una mención más profunda en una columna siguiente. Su definición legal es “cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello“. Este concepto tan global se presenta como una norma indicativa del estilo numerus apertus que inspirará toda esta ley. La idea del legislador parece ser proveer una norma tan amplia que permita sancionar al agresor y proteger a la mujer en la mayor cantidad posible de situaciones, evitando el desastre de ver al primero sin sanción y a la segunda sin tutela judicial efectiva debido a una norma que no logra abarcar todas las situaciones pertinentes cosa que esta ley sí pretende hacer.
Este razonamiento y estilo es coherente con el artículo siguiente, que nos entrega un catálogo de diversas manifestaciones en que podría ocurrir violencia de género, señalando explícitamente que no es un catálogo taxativo al usar la expresión “entre otras“. Ambos artículos son coherentes en el entendido de no prometer interpretaciones restrictivas, sino amplias, para proteger a la mujer en todas las situaciones posibles de violencia, independientemente de su forma.
A pesar de lo anterior, y aunque se entiende perfectamente el espíritu del legislador y su intención de protección amplia, no podemos evitar el cuestionamiento inverso: ¿entonces todo es violencia? ¿Cuál es el límite entre el enfoque de género y caer en la desigualdad hacia el hombre? Esto se debe a que el artículo mencionado anteriormente usa expresiones como “muerte” y “daño“, cuya objetividad no deja lugar a dudas, pero también se apertura a la palabra “sufrimiento” nos pone en una hipótesis subjetiva que llama a todos los operadores a ser cautelosos con todos los sujetos involucrados, ya que podría prestarse al absurdo de que cualquier situación conflictiva sea mal entendida como sufrimiento, incluso denunciable o sancionable desde un enfoque de género solo porque quien lo alega es mujer. Esto también resulta reprochable desde el texto constitucional, ya que todos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro género.
Es por ello que se hace sumamente pertinente que todos los actores procesales verifiquen qué situación tiene el carácter de violencia realmente y cuál no, para evitar revictimizaciones, judicializaciones innecesarias y sanciones injustas, solo porque no hemos entendido el concepto material de enfoque de género, que solo se puede comprender con un estudio responsable y profundo de cada caso.